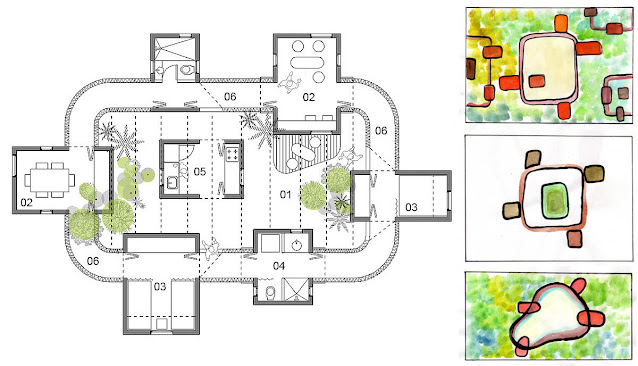Las formas de abordaje al fenómeno del nomadismo han
cambiado a lo largo de la historia según la perspectiva y contextos de sus
observadores, pasando de ser una práctica tribal a una categoría conceptual de
análisis más amplia. Desde su demonización barbárica, hasta el estudio
antropológico de los pueblos pastoriles y cazadores, en nuestros días el
nomadismo se concibe como una práctica cercana que define modos de vida,
movimientos sociales, artísticos, laborales, migratorios, etc. Alguno de los
primeros aportes que llevaron al nomadismo del exotismo a lo cotidiano, fueron
las críticas de Pierre Clastres a la visión según la cual las sociedades
estatales o jerárquicas son más desarrolladas que las sociedades primitivas. Para
Clastres lo que dio lugar a las metrópolis, en realidad, no fue el paso del
nomadismo al sedentarismo, como se había sostenido hasta entonces, sino: “la
revolución política, esa aparición misteriosa, irreversible, mortal para las
sociedades primitivas que conocemos con el nombre de Estado” (Clastres 1978). Esta
visión de la sociedad, sin jerarquías ni poderes políticos centrales hará que
el concepto de “nomadismo” se desarrolle en un territorio absolutamente
nuevo: el territorio de la “resistencia”. Para Deleuze y Guattari una de las
tareas fundamentales del Estado es la de “estriar el espacio”, es
decir, marcar los límites del territorio y controlar las emigraciones, los
actos disidentes, las pequeñas rebeliones. Como fuerza contrapuesta y
antagónica irrumpe la máquina de guerra nómada, que se mueve sobre un espacio
abierto y liso (Deleuze, Guattari 2004).
Así como el nomadismo despliega sus maquinas de
resistencia hacia lo sedentario, el Estado se apropia de su poder de invención
a partir de un conjunto de dispositivos de servidumbre maquínica (técnica,
social, comunicativa, etc) y a la vez un conjunto de dispositivos de sujeción
social (roles, funciones, representaciones, etc). De esta manera, se amplían las
categorías de análisis del capitalismo contemporáneo pasando de ser un “modo de
producción” a un complejo sistema de control social. “Estamos bajo la
servidumbre a una máquina en tanto constituimos una pieza, uno de los elementos
que le permiten funcionar. Estamos sujetos a la máquina en tanto somos sus
usuarios, en la media en que somos los sujetos de acción de los que ella se
sirve” (Lazzarato 2008).
La movilidad del nómade
no es necesariamente física, sino una forma de plantarse frente a la realidad. De
esta manera, la vivienda del siglo XXI surge como una máquina para la
resistencia, desde donde sus usuarios se enfrentan a los dispositivos de
sujeción social en función de sus propias necesidades. Si bien las redes del
ciberespacio permiten acceder al trabajo desde un lugar abstracto (freelancers,
nómadas virtuales, etc), es el espacio físico el que permite generar el
sustento material para no depender de la asalarización (huertas, agricultura,
ganadería doméstica, etc). De esta manera la propuesta pretende complementar
ambos espacios: el abstracto y el físico. Se trata de “huir, pero mientras se
huye, buscar un arma” (Deleuze, Parnet 1980). El nómade se adueña de su territorio
para resistir negociando entre la subordinación y la resistencia a los modelos
del desarrollo.
Para eso planteamos una
serie de unidades capaces de apropiarse del paisaje para valerse de sus
recursos. Como cajas dispuestas sobre un campo, estos dispositivos habitables se
amoldan a cualquier preexistencia y necesidad. Ya sea en torno a un patio o en forma
disgregada los módulos no pretenden innovar en su carácter funcional, sino en
la forma en que ellos se combinan para configurar espacios y formas
relacionales. Su complemento es con la tierra que ocupan y de la cual se valen.
Su vínculo es a través de capas. Un sistema de pieles plegables e impermeables
comunicaran las unidades.
La casa del siglo XXI
surge como una máquina de resistencia nomádica para la práctica de economías
independientes. Algunos de sus enunciados podrían resumirse en:
1- Casa apoyada: sin cimientos que la aten al suelo, en caso de necesidad la casa estará siempre disponible para su traslado. Tampoco tendrá cañerías que la sometan a la disponibilidad de los servicios. Se utilizarán baños secos y métodos de reutilización de aguas grises. Su energía será abastecida a partir de sistemas pasivos eólicos, hídricos o solares (según disponibilidades en relación a su ubicación). Todo será reutilizable y nada despreciado, contribuyendo al funcionamiento de la maquinaria autosuficiente.
2- Casa de pieles: la
arquitectura como sistema de pieles que envuelven el cuerpo humano en la
búsqueda de confort térmico y refugio.
3- Casa dinámica: capaz
de crecer en el tiempo absorbiendo y adaptándose a las dinámicas de la familia.
Su capacidad de expansión surge como una forma de apropiación, basada en las
posibilidades de sus usuarios.
4- Casa como soporte
tecnológico: la casa no está determinada espacialmente en función de sus
servicios (cocina, baños, etc). Los mismos se agregan o se sacan en función de
la necesidad nomádica requerida.
5- Casa como unidad
biológica: la casa cumplirá un eslabón más dentro del sistema ambiental en la
cual se inserta.
El nomadismo se fundamenta como estrategia de resistencia, solo si logra cerrar el círculo de sus necesidades en forma alternativa a los valores con los cuales los mecanismos de sujeción social nos inducen hacia sus sistemas de dependencia (consumo, división del trabajo, etc). De esta forma la casa surge como maquina nomádica capaz de producir, contemplar, actualizarse, mutar, moverse, independizarse, reciclarse, fusionarse...
Las ciudades, como
grandes centros de consumo, son funcionales a los intereses del capital
(división del trabajo, oferta-demanda, etc). Mientras que la capacidad de
autosubsistencia de los ámbitos rurales, les permite estructurarse bajo
sistemas económicos alternativos (reciprocidad, autoconsumo, trabajo
comunitario, etc). En una prima la reproducción del capital, mientras que en la
otra la reproducción social. Desde el campo a la ciudad, el nomadismo surge
como un movimiento de resistencia a las políticas homogeneizantes en la cual se
inscriben muchos los modelos del desarrollo y sus diseños urbanizantes. Sus
máquinas de guerra operan y se mueven exteriormente al aparato burocrático,
rompiendo con esos elementos de estandarización y codificación. Así surgen las
mingas, los ayllus, el trabajo comunitario, el buen vivir (suma qamaña o sumak
kausay), los proyectos cooperativos, las universidades campesinas, la
experiencia de la Escuela Ayllu de Warisata que siempre perdurara y toda forma
de organización alternativa capaz de manifestar la exigencia de una democracia directa,
no basada ya en la representatividad, sino en la auto-organización y
autogestión de nuestras vidas. La casa aparece dentro de este contexto, como un
refugio desde el cual alcanzar esta independencia.
_CLASTRES, Pierre
(1978): “La sociedad contra el Estado”. Monte Ávila Editores.
Caracas.
_DELEUZE, Gilles; Félix
Guattari (2004): “Tratado de nomadología: la máquina de guerra”. En: Mil
mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Editorial PRE-TEXTOS. Valencia,
España.
_DELEUZE, Gilles y
Claire Parnet (1980): “Diálogos”. Traducción: José Vázquez. Editorial
Pretextos. Valencia, España.
_FERNANDES, Bernardo
Mançano (2010): “Acerca de la tipología de los territorios”. En: Defensa
comunitaria del territorio en la zona central de México: enfoques teóricos y
análisis de experiencias. Coyoacan: Juan Pablos, p. 57-76.
_FRAMPTON, Kenneth
(1983): “Hacia un regionalismo Crítico: Seis puntos para una arquitectura de
resistencia”. En Perspecta: The Yale Architectural Journal 20.
_INGOLD, Tim (1990):
”Sociedad, naturaleza y el concepto de tecnología”. Archaeological Review from
Cambridge 9 (1): 5-17. Traducción: Andrés Laguens.
_LAZZARATO, Maurizzio
(2008): “Postfacio”. En: “Mil máquinas. Breve filosofía de las máquinas como
movimiento social”. Gerald Rauning. Traducción de Marcelo Expósito. Editorial
Traficantes de Sueños. Madrid, España.
_RAUNING, Gerald
(2008): “Mil máquinas. Breve filosofía de las máquinas como movimiento social”.
Traducción de Marcelo Expósito. Editorial Traficantes de Sueños. Madrid,
España.
_RHEINGOLD, Howard
(2004): “Multitudes inteligentes. La próxima revolución social (Smart Mobs)”.
Traducción: Marta Pino Moreno. Editorial Gedisa. Barcelona, España.
Título:
Aspectos nomádicos de habitar contemporáneo: Habitando pieles.
Concurso:
“UNACASA Habitar Contemporánea”. Finalista.
Promotores: Julián Arostegui,
promotor / Luis Fernando Cagliari, director / Lorena Piovano, directora.
Organizadores: Bisman
Ediciones: Hernán Bisman, edición general y dirección museográfica / Pablo
Engelman, edición adjunta y co-dirección museográfica / Diego Pinilla Amaya,
jefe de arte / Juan Sabarrayrouse, diseño gráfico / Juan Manuel Sierra,
secretaría de redacción. // Diseño De Imagen Y Sonido, Mil Studio / Diseño Web,
Estudio Jungla.
Idea y dirección general: Daniel
Silberfaden.
Web: https://arqa.com/actualidad/noticias/unacasa.html
Proyecto:
XhARA (Joaquín Trillo)
Imágenes:
XhARA (www.xhara.com.ar)
Dibujos:
Silvia Quintana
Superficie:
50 m²
Año:
2015-2016
XhARA
www.xhara.com.ar
infoxhara@gmail.com
Quebrada de
Humahuaca (Jujuy, Argentina)